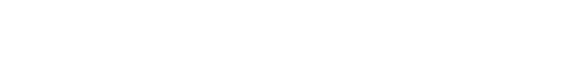3 de mayo de 2019
Un famoso restaurante de la localidad ha venido perdiendo su clientela con los años y esto ha generado un problema mayúsculo en la Ciudad.
Los dueños están muy molestos porque sus ganancias se han reducido y sus gastos crecen. Su solución es subir (otra vez) sus precios lo cual ha acelerado el abandono de su clientela.
Los últimos comensales que les quedan, obviamente, se niegan a pagar más cuando comen mal y de pie porque, o nunca hay lugar, o los asientos están rotos, igual que muchas ventanas.
Algunos clientes, de hecho, se han organizado para protestar no sólo por la amenaza de un alza de precios generalizada, sino por una mejora sustancial en la calidad de los platos y en las condiciones del servicio porque, por si esto fuera poco, los clientes cautivos temen ser asaltados mientras comen.
¿Ya sabe a qué restaurante me refiero? Si aún no lo ha descubierto, le doy otra pista: los meseros atienden muy mal a las personas.
No saludan, están siempre de mal humor -claro, siempre hay gratas excepciones-, pero, por lo general, no les importa si al correr con su charola llena, los platos chocan y se caen al piso. Es mucha la presión que tienen por hacer más comisiones, porque de eso viven.
Los patrones les pagan poco de sueldo base, la ganancia está en servir rápido para desocupar mesas y recibir más clientes. Si uno observa sus rostros se advierte una frustración profunda porque, al intentar mejorar sus ingresos, ganan cada vez menos. Vaya paradoja.
Molestos porque el negocio está quebrando, un día los dueños de este restaurante decidieron extorsionar a sus propios clientes. Así como lo oyen. Les negaron el servicio sin avisar, con el ánimo de afectarlos todavía más, con lo cual dejaron a un 30 por ciento de la población sin comer, a las puertas del horrible establecimiento.
¿Por qué le platico la historia de este negocio tan mal administrado que raya en prácticas criminales? Porque ilustra bien la crisis del transporte de pasajeros metropolitano.
Los dueños de las empresas que brindan este servicio no parecen advertir que su problema financiero no está en la tarifa que cobran, sino en que pierden clientes semana a semana.
Así lo confirma el Inegi: sólo en el 2018, en Nuevo León un 22.6 por ciento de usuarios abandonó el transporte colectivo. Esta tendencia ha venido creciendo al paso del tiempo.
En el 2005 un 40 por ciento de la población se movía en camiones, hoy sólo lo hace un 30 por ciento. Desde el 2009, la flotilla de camiones se ha reducido en un 30 por ciento. ¡Ahí está el problema, señores transportistas!
Es verdad que hay rutas con buen servicio y que están igualmente afectadas, pero esto se explica porque casi nadie depende de una sola ruta para transportarse, de manera que los usuarios terminan por abandonar a todo el sistema para evitarse los grandes incómodos como, por ejemplo, esperar bajo el sol sin poder sentarse -o preferir no hacerlo, pues cuando las hay, las minibancas son de aluminio que arde en verano- o invertir en promedio, según la encuesta Así Vamos 2018, 103 minutos por viaje redondo, cuando en auto el mismo trayecto tomaría 53 minutos.
Subir las tarifas es empeorar el problema porque además de que es injusto que los trabajadores que menos ganan sostengan el negocio que han quebrado los transportistas, la Ciudad, para no seguir estancándose, necesita un servicio de transporte vibrante, que nos llene de orgullo usar.
Los transportistas necesitan advertir que ya no van a vivir de grilla, ni de financiar campañas, ni de extorsionar a sus pocos clientes, sino de brindar un servicio de calidad. De lo contrario deberían dejar de estorbar a la transformación que anhelamos.
Por otro lado, solapar un alza a las tarifas de un servicio que expulsa a sus usuarios amerita una investigación por conflicto de intereses.
ximenaperedo@gmail.com
Esta columna de opinión fue publicada originalmente en El Norte el 3 de mayo de 2019.