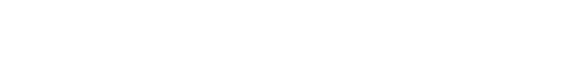|
| foto: noticiasnorte.com |
«No soy un poeta: soy un peatón», escribió Jaime Sabines. El verso me acompaña pegado a las suelas de mis zapatos en los mejores momentos de mi historia peatonal. Porque pocas decisiones han transformado mi percepción del entorno, y de la forma en que ocupo un espacio en el planeta como caminar. Muchos creen que andar a pie es una actividad riesgosa, pero entiendo más bien que al dejar de hacerlo, volvimos peligrosa la Ciudad.
Llama mi atención cómo, abrazados al catastrofismo, creemos que la Ciudad está condenada a una lenta agonía de olores nauseabundos, que la llevará a morir de sed, hinchada de polvo. A últimas fechas nos da por pensar que la violencia vinculada con el crimen organizado es la verdadera responsable de nuestras desdichas urbanas. Pero tal vez la violencia anidó en casa porque encontró condiciones favorables. La primera de estas condiciones es la pérdida de identidad urbana, otra consecuencia del uso irracional del automóvil.
Siempre tan emboletada en el tren del progreso y la modernización, la zona metropolitana creció proyectando anchas avenidas para mover a la Ciudad sobre rugientes motores. El mote de «pueblo bicicletero» quedó atrás, y los abuelos fueron obligados a subir al auto y a abrocharse el cinturón de seguridad. Caminar o moverse en bici denotaba un atraso cultural vergonzante para la pujante Monterrey. Al paso de los años -¡oh, sorpresa!-, los autos se han convertido en el dolor de cabeza de gobiernos y ciudadanos.
Uno de los vicios más graves que achaco al uso excesivo del auto es que para sus tripulantes la Ciudad es una masa licuada, sin historia ni identidades propias; para la gran mayoría de los automovilistas, la Ciudad es sólo el espacio que divide a la casa del trabajo, al supermercado de la escuela.
Platicando con el arquitecto Juan Casas sobre una investigación que realiza en torno a las condiciones de los casi 30 barrios vecinales que sobreviven en el centro de Monterrey, me comentaba la importancia del peatón para los barrios. Prácticamente, la fundación de estos remansos de vida comunitaria ocurrieron mientras los vecinos caminaban. Después fue el bautizo popular y la formación de algunos elementos identitarios de cada barrio.
Mientras la Ciudad se convierte en un espacio hostil que muchos sueñan abandonar y que otros aprenden a sobrellevar con estoicismo defeño, la nostalgia del barrio se instala en las memorias. Los barrios son un síntoma de buena salud en una sociedad, pues evidencian los lazos de buena vecindad y de arraigos microlocales. Vivir en un barrio permite gozar de la Ciudad aun cuando ésta parece expulsarnos.
También platiqué con Jesús Álvarez, del barrio Tampiquito, quien junto a otros vecinos decidieron revitalizar la antigua vida comunitaria del lugar. El proyecto es cautivador, en el sentido de que los integrantes del barrio desean compartir con el resto de la Ciudad el orgullo de vivir en un espacio con historia, estéticas y tradiciones propias (www.tampiquito.org).
Mientras que Juan Casas y yo coincidimos en que las nuevas colonias dificultan la formación de barrios por no estar diseñadas para la vida peatonal, Jesús Álvarez dijo estar convencido de que en cualquier colonia puede nacer un barrio si colectivamente se encuentran elementos de identidad y existe la voluntad para organizar lo más entrañable de los barrios: las ferias. ¿Hasta en la Colonia Cumbres?, le pregunté. «Hasta en Colorines», me contestó.
Mi barrio La Luz, en el centro de Monterrey, es la fuente de muchas de mis inspiraciones cívicas. Escuchar el enérgico pregón de Rubén, que arrastra por la calle su hielera con tacos de machacado con huevo, o regresar de la tienda de la esquina saboreando la plática entre amigos, envidiar a los perros que descansan tumbados al sol en el parque, chismear con la vecina, son pequeñas escenas que fortalecen mi fe y mi amor por esta Ciudad.
Al caminar vamos transformando la Ciudad.
ximenaperedo@yahoo.com.mx